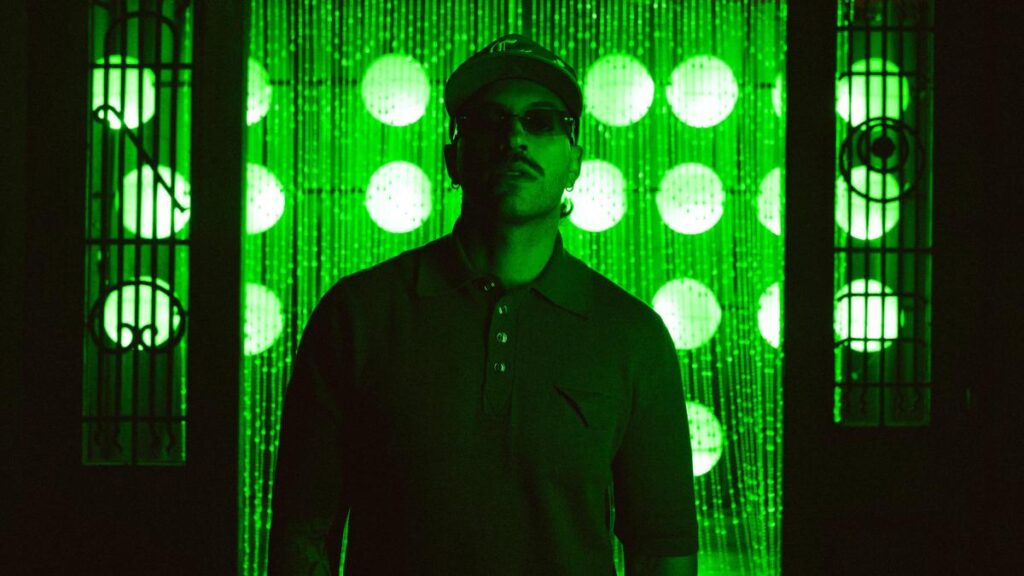Hace 19 años Julia Salvi fundó el Cartagena Festival de Música, un proyecto que consideraba importante para la construcción de comunidad en el país, que no contaba con grandes escenarios para exponer la música clásica.
Desde entonces, cada enero, la ciudad celebra una nueva edición del festival que reúne a los mejores músicos del mundo bajo la temática que Antonio Miscenà, director del evento desde 2013, elije para la ocasión.
Salvi, casada con el fabricante de arpas italiano Víctor Salvi, fallecido en 2015, trabaja ad honorem desde que se originó el festival porque “no iba a vivir de un proyecto que era tan importante para la sociedad, sino que iba a vivir para la sociedad”.
Según la gestora cultural, esa mirada filantrópica le ha dado la libertad de no negociar y no comprometer sus metas. Hasta ahora, además de fundar el festival que ofrece conciertos privados, presentaciones y agendas académicas gratuitas, ayudó a establecer la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que educa a más de cincuenta jóvenes de la ciudad y estableció el Centro de Lutería e Instrumentos de Viento, que oferta los primeros programas formales de lutería en Colombia.
La Orquesta Sinfónica de Cartagena nació en 2016 gracias a la Fundación Salvi. Foto:Cortesía Cartagena Festival de Música
A propósito del cierre de XIX Cartagena Festival de Música, EL TIEMPO habló con Julia Salvi sobre el impacto de la música y el festival en la cultura de Cartagena, una ciudad en la que siempre quiso tener una casa que no compró, pero terminó construyendo el festival que conectó a su país con el mundo artístico que la ha apasionado durante su vida.
Usted vivió durante algunos años afuera del país, ¿qué le generó ese anhelo de volver a Colombia y regalarle al territorio un festival así?
Para mí, la vida europea es filantrópica. El europeo piensa en comunidad, en sociedad y en la construcción de un mismo propósito. Nuestro país no ha tenido el desarrollo de esa historia. Este es mi ejemplo para dedicarme a construir posibilidades. Me pregunto qué puedo hacer mejor para que el país progrese y siga adelante la generación que viene en ese camino, mientras que yo me voy quedando. Creo que la respuesta está en la oportunidad de educar a nuestra sociedad y darle el mejor profesor, el mejor director, el mejor de todo, porque, ¿por qué no?
¿Cómo se han marcado esas experiencias durante el proceso de estos 19 festivales?
Hay una cosa que admiro de esta comunidad y es que no importa de donde vengan y vivan, todos tienen dignidad en su presencia. Conozco las dificultades de las madres solteras o de los hijos de familias que tienen solo un cuarto y encuentran espacio para hacer música. Lo mismo cuando buscan las maneras de que su instrumento sea viable para tocar una melodía para sus familias…
Aquí hay padres que pasan en barco el río para que sus hijos lleguen al otro extremo y de allí cojan un bus que los traiga a estudiar. Esas cosas hacen que uno viva para esto y que lo demás: el viaje, el confort y todas esas cosas maravillosas que no excluyo, pase a otro plano porque no son trascendentales en la vida. Lo trascendental es lo que está pasando aquí, el esfuerzo que hace una persona para que su hijo sea músico. Eso hace que uno se convenza cada vez más de lo que está haciendo.
¿Cómo ha impactado el festival en la percepción de la comunidad hacia a la música clásica, se ha desmitificado la idea de que es algo de la élite?
Hemos tenido que luchar muchos años para convencer a la gente de que la cultura no puede ser un proyecto elitista. Eso es imposible y menos en nuestro país. Una de las contribuciones reales que hemos hecho en la construcción de la comunidad fue la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Esto es evidente por el aspecto de brindar conciertos gratuitos de alta calidad.
Lo que hizo que la gente llegara a pensar que esta música pudiera ser elitista es que nosotros consideramos todo lo bello como un privilegio y no debe ser así.
Para nosotros, montar un concierto en el Teatro Adolfo Mejía es tan importante y valioso como montarlo en la Plaza de la Aduana. Eso es lo que hace que lo cultural se entienda mejor cada vez. De esa manera educaremos mejor a la gente. Valorando el momento, los espacios y nuestra manera de disfrutar de un concierto que nos invita a estar juntos.
¿Qué significado tiene el festival para el resto del país?
Lo que me conmueve es que no todos pueden venir porque Cartagena es una ciudad costosa. Ahora la ciudad se dolarizó y eso hace que mucha gente no llegue. Algunos ahorran todo el año para llegar hasta aquí. Sin embargo, lo hecho por el festival ha sido tan trascendental, que les ha dado la oportunidad a otros territorios para crear sus propios festivales.
Hemos creado programas para que vengan de otros lugares a aprender cómo se hace un evento con estas características. Inclusive, creamos un libro sobre cómo construir un festival, porque consideramos que debe ser parte de nuestra cultura. De esta manera todos aprenden y lo pueden hacer mejor. Para mí, todas las capitales y pueblos de Colombia deben tener un festival, porque eso crea comunidad y conciencia.
El Cartagena Festival de Música es Patrimonio Cultural de la Nación desde 2023. Foto:Cortesía Cartagena Festival de Música
Menciona la dolarización de Cartagena, ¿cómo han impactado en la cultura las modalidades de turismo en el país?
En Cartagena hay varios temas. Aquí nos llegaron a invadir eventos como bodas y formas de entretener a la gente que viene con un propósito de diversión. Eso estimula situaciones de licor. Yo respeto que sean necesarias para una ciudad, pero la oferta cultural hace que ellos recuerden que este es un lugar hermoso e histórico y que puede dinamizar un tipo diferente de vida y un disfrute de la música sin licor o sustancias que puedan afectar su comportamiento. Eso impacta en la juventud, que tiene acceso a lo que antes no tenía y eso les ayuda a entender qué es lo que está pasando. Las madres se dan cuenta de lo que pasa en estos eventos (Cartagena Festival de Música) y empiezan a escoger lo que es mejor para sus hijos, porque comprenden que la vida de ellos no tiene que ser enfocada en el entretenimiento fugaz.
Dijo que la Orquesta Sinfónica de Cartagena es uno de los aportes principales a la comunidad, ¿cómo ha sido ese proceso?
Por la orquesta han pasado más de 600 jóvenes de entre 14 y 24 años. Lo hacemos de esta manera para que circule esa experiencia. Más allá del aprendizaje académico sobre la música, estos chicos, que llegan de lugares tan diferentes, crean comunidad y viven reflexiones con nosotros sobre la vida y los valores. Esa experiencia los marca porque los jóvenes se convierten en buenos ciudadanos. No necesariamente músicos. Aspiro a que uno de ellos sea alcalde algún día. Para que tengamos un alcalde que comprende la ciudad, nuestra vida y la cuide.
Usted considera que la música tiene la capacidad de transformar, ¿cómo ha cambiado ese arte en estos años y que viene para el?
Creo que ha mejorado. Los espacios no son iguales, las acústicas son mejores, las cuerdas han evolucionado y la materia también, aunque somos afortunados porque escuchamos todavía un violín. El hecho de que todavía podamos escuchar un Stradivarius es una fortuna. Aunque para el artista, psicológicamente tocar un Stradivarius lo mueve para bien y lo mueve para mal. He conocido músicos que han tenido un instrumento de esa calidad y que les ha tocado ponerlo abajo y coger el instrumento chino, porque el valor de ese instrumento los compromete tanto que los que los congela.
En cuanto a la historia, el universo se nos ha abierto y tenemos la oportunidad de tomar el tiempo para ir hacia el pasado y escucharlo. Eso nos va a servir para comprender el presente. Cuando les damos piezas de un repertorio mezclado a los jóvenes de la orquesta, les digo que entender el pasado nos ayuda a asimilar bien el presente e ir hacia el futuro. Amo estos conciertos de música electrónica con Mozart con Vivaldi. Les vamos a enseñar a escuchar Vivaldi sin que se den cuenta.
JUAN JOSÉ RÍOS ARBELÁEZ
Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO