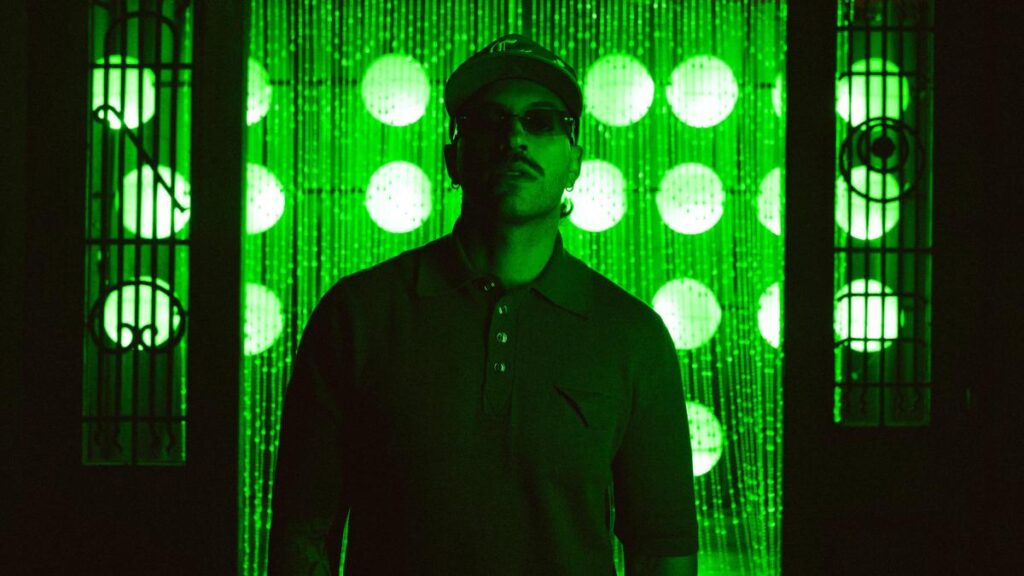Creció leyendo a Quino; no solo a su legendaria e iconoclasta Mafalda, sino también todo su universo de sátira y humor social que tapizaba las páginas enteras de la prensa argentina. Nunca pensó que, como él, Paola Andrea Gaviria Silguero leería sus historietas de plana completa en un periódico de circulación nacional.
“Cuando me llamó Fernando Gómez (director de Revista Bocas y Lecturas, de EL TIEMPO) para hacer parte de Lecturas fue como: ¿Qué? ¿Una página entera para mí? Y él me dijo: ‘sí, como Quino. ¿Recuerdas que él tenía una página entera atrás?’. Yo guardaba todas sus páginas enteras, pues no podía creer todos sus dibujos, no solo Mafalda, sino esos dibujos que eran de toda una página en los que contaba la realidad social. Los que al día de hoy son vigentes; no tenían temporalidad y uno podía leerlos en los setentas, ochentas y noventas y siempre estaban atinados”, cuenta la historietista.
Powerpaola nació en Ecuador, pero a la edad de 13 viajó con su familia a Cali en donde hizo su bachillerato, al cabo de cual se trasladó a Medellín a estudiar artes plásticas; desde entonces, se entregó a la pintura. O al parecer fue al revés y la pintura recorría sus venas pues, antes de formarse profesionalmente ya trabajaba en la capital del Valle como ilustradora para una empresa de camisetas; experiencia que duró cinco años, los que ella recuerda como su más potente escuela.
Hace 13 años, Paola vive en Buenos Aires y, por lo general, dedica sus horas a experimentar en su libreta con lo que ella concibe como historieta –más allá de una secuencia de imágenes que tienen una narración–: “unos dibujos en los que aparece texto; o unos textos en los que, en algún momento, aparecen dibujos”.
Autorretrato. Foto:powerpaola
Tratando de expandirla, creó una simbiosis única entre el texto y la imagen que la llevó a estrenar, en 2009, su libro de novela gráfica Virus Tropical; posteriormente, llegaron Por Dentro/Inside (2012); QP, Éramos Nosotros (2014), Todo va a Estar Bien (2015) y otros, siendo el más reciente Todas las Bicicletas que Tuve (2022). Su estilo literario en viñetas se viralizó (literalmente, pues las redes sociales la dieron a conocer por todo el mundo) hasta convertirse en epidemia y contagiando a varias plumas latinoamericanas de gran renombre –como la cartagenera Margarita García Robayo– las cuales, carentes de su poder para narrar mediante la imagen, quisieron tenerla como ilustradora de las portadas y páginas interiores de sus libros.
¿Cuál ha sido su referente a la hora de crear?
Tengo muchos referentes; digamos que me críe leyendo las tiras del periódico; mi padre lo leía a diario y me pasaba la página de las tiras. Leí Calvin y Hobbes, Mafalda, Periquita, Condorito, etc. Crecí con ellos, pero luego, cuando estudié artes me gané una residencia para ir a Francia y allí descubrí que el mundo de la historieta era mucho más amplio que eso que yo leía en el diario. Había documental y periodismo hechos en historieta, había poesía hecha en historieta.
¿Por qué Francia?
Francia, Bélgica y Japón son los países en donde la historieta es leída por todo el mundo. Desde al oficinista lo ves en el metro leyendo historietas, o entras a una librería y ves señores ejecutivos, muy elegantes leyendo historietas. Hay jóvenes, viejos, en fin, personas de todas las edades y de todas las posibilidades sociales leyendo historieta. Viviendo allí, empecé a leer muchas historietas realizadas por mujeres, porque nunca las había leído. Generalmente, había leído historietas hechas por hombres, o siempre historietas relacionadas al mundo de los superhéroes. Siempre estaba muy acotado, era humor gráfico.
¿Cuáles fueron esas mujeres historietistas que la inspiraron?
Cuando empecé a ver más mujeres que contaban sobre sus vidas a través de las viñetas, o narraban en imágenes aspectos de sus países, me impactó Marjane Satrapi, quien es iraní y en su historieta Persépolis cuenta su experiencia creciendo en Irán, en un lugar donde no se usaba velo antes y, en donde gracias a un cambio del Gobierno, cambió su vida por completo y ella cuenta en viñetas su vida familiar en medio de eso. Julie Doucet, es una canadiense que para mí fue inspiración total, o Aline Kominsky. Empecé a investigar mujeres que hicieran historieta en diferentes lugares del mundo y fue así como me fui educando.
Su actual residencia es el país que vio nacer al personaje que usted leía, de niña. ¿Coincidencia o plan?
Me vine acá hace 13 años porque aquí encontré mi tribu. Encontré un mundo de gente que hace historietas; también, mi primer libro Virus Tropical (que se publicó en Colombia, por partes, con La Silueta) se publicó completo en Buenos Aires con Liniers y su editorial Común y eso me dio a conocer en diferentes lugares, porque él es un gran referente más contemporáneo que Quino y hace las portadas de The Newyorker, en Estados Unidos. Gracias a la traducción de sus libros, mucha gente empezó a interesarse en los míos, entonces fue una especie de mentor. Además, la gente acá siempre ha sido súper solidaria, me invitaban a participar en ferias, a publicarme en diferentes revistas y fui ingresando a un mundo que yo no conocía pero del que hice parte de manera muy amateur, estudiando y leyendo las novelas gráficas que me gustaban. Y claro, Maitena es otra gran referente argentina. Ella fue la primera mujer latinoamericana a quien yo leí.
La poderosa portada que hizo para el libro ‘Alegría’. Foto:Catalina Bartolomé
¿Y existe alguna tribu de la historieta en Colombia?
Ahora sí la hay. Cuando yo estaba más joven, era un mundo un poco más cerrado. Había solamente hombres y los pocos que había, tenían una manera de hacer historieta; para ellos, otro tipo de dibujo u otro tipo de historias no eran historietas. Creo que a partir de las redes sociales, de internet, empezaron a salir muchos historietistas que estaban encerrados en su mundo, anónimos, dibujando. Yo empecé a conocer a muchos, gracias a Daniel Jiménez Quiroz y a Pablo Guerra, que escriben sobre historieta en Colombia y empezaron a unirnos mediante el festival de cómic Entreviñetas. En 2010 me invitaron a su primera edición en Armenia y fuimos los historietistas de diferentes regiones del país; así empezamos a conocernos entre nosotros mismos. Hace poco que estuve en Colombia, me vi con varia gente en Cali pues hubo una feria en el museo La Tertulia, que se llama Subterránea y que es paralela a la Feria del Libro. Asisten no solo historietistas, sino también representantes del mundo de la gráfica, que hacen stickers y otros tipos de experimentos con la imagen y, a veces, el texto.
Ha colaborado ilustrando los libros de varios autores.
Sí, el más reciente fue Alegría, de Margarita García Robayo. Lo publicamos el año pasado y fue un gran desafío y mucha emoción porque me encanta la escritura de Margarita. Cuando me invitó Páginas de Espuma a que trabajáramos juntas fue genial pues ambas compartimos, un poco, la visión de Colombia (ver lo bello y lo feo, poder hablarlo y mostrarlo). También trabajé con Carolina Sanín; hicimos un libro en 2022 con Laguna que se llama Nueve Noches para La Navidad,en donde ella hacía una noche y yo la dibujaba para hacer una especie de resignificación de la novena. He hecho muchas portadas para libros de autores mexicanos y, en general, latinoamericanos pues me fascina mi continente y conozco muchos países ya que he paseado desde México hasta Argentina y he vivido en diversos lugares. También hice un libro con Bárbara Recanati, quien es cantante argentina e hizo un libro de mujeres y disidencias poco conocidas en el mundo del rock (ninguneadas) y que tienen el mismo valor o a veces, hasta más, que muchos roqueros; es muy interesante el libro pues es como su playlist.
¿Cómo es el proceso creativo a la hora de colaborar con autores?
Cada vez, cada proyecto es diferente, pero generalmente es la editorial la que me contacta y yo me arreglo con ellos; muy pocas veces el autor y el ilustrador tienen contacto. Por suerte, en las últimas colaboraciones sí me ha pasado, pero también me dan mucha libertad, que es lo que a mí me gusta, que confíen en mi criterio, en mi visión, en mi punto de vista. A veces hay algunas conversaciones en las que me hacen caer en cuenta y me dan miradas que me ayudan también.
Muchos autores con quienes ha colaborado destacan su don para narrar en imágenes.
Les agradezco a ellos lo que dicen. Son muchos años de práctica, pero también porque leo bastante. Disfruto los textos que no le dan al lector todo masticado, sino que le abren una puerta para que él también imagine. No me gusta hacer las ilustraciones tal cual como dice el texto pues si ahí ya está escrito, ¿qué sentido tiene que lo haga yo en imagen? Sería redundante. ¿Qué pasa en lo que no está dicho? ¿Por qué no hacer un close up en ciertas cosas y en ese paisaje?. Sobre todo, me sucedió con en el libro de Margarita García Robayo, Alegría, pues yo no conozco mucho la costa norte de Colombia; algunas veces pasé cerca de allí (no propiamente por la zona en donde se desarrolla la trama de Alegría) y tengo vagos recuerdos de los vendedores de la calle. Me gusta mostrar la idiosincrasia de ciertos lugares, en especial, de aquellos en donde las cosas pasan de cierta manera específica y que para muchos es novedoso. Hay muchas cosas que nosotras damos sentadas, las naturalizamos y nos resulta normal que una mujer venda chontaduros puestos en la cabeza, por ejemplo. Disfruto buscarle la belleza a lo precario, a lo cotidiano, buscar cosas de la calle, de la cultura. Me gusta mucho mostrarlo, que se note que es Colombia, la belleza, la pobreza y la riqueza al mismo tiempo. Y el libro de Margarita es una historia en donde atraviesan, justamente, temas como el clasismo y las diferencias sociales; entonces me aprovecho de eso para enfocarme en ello y no tanto en los personajes, ya que me gusta que el lector también los imagine, que no se los impongan que tiene el pelo o la ropa de una u otra manera.
Paola Andrea Gaviria Silguero es su nombre de pila. Foto:Catalina Bartolomé
A través de Instagram publica muchos retratos y autorretratos. ¿Por qué?
De hecho, todo mi trabajo personal es autobiográfico; trato de ir materializando, usando mi vida para contar historias que, no necesariamente, son cien por cien reales. Puedo contar historias a través de ese personaje que, supuestamente, soy yo y a quien le pasan cosas en Buenos Aires, en Cali o Bogotá; me gusta mucho volverme un dibujo animado, repasar lugares en donde he estado, recapitular ciertas conversaciones o ciertos momentos que uno a veces dice. Soy la protagonista de mi propia vida y puedo contar esto que puede ser interesante porque habla no solo de mí, sino de un contexto social o de un momento de la historia de la vida de una mujer latinoamericana. Hago esto, desde que empecé a jugar con la historieta. Siempre aproveché mis propias historias.
¿Cuáles fueron esas primeras historietas de su propia vida?
Yo trabajaba en una cocina y allí empecé; creo que estaba triste o deprimida y, la verdad, no era tan malo el trabajo, ya que me pagaban muy bien pero yo me sentía triste pues pensaba que en mi vida siempre tendría trabajos de ‘sudaca’ y como que no iba a poder vivir de mi obra y empecé a reírme un poco de mi situación, de la situación de la cocina y de mis compañeros de trabajo. Subí mis dibujos en torno a estos temas a un blog y empezaron a invitarme a publicar mis historietas en diversas revistas europeas y norteamericanas; di el primer paso, empecé a creer en eso y cada vez fui contando más y experimentando más con el texto y la imagen y con mi propia vida.
¿Existe algún tema que quisiera explorar y lo ha tenido en mente pero no sabe por dónde abordarlo?
Sí, me gustaría trabajar más con el presente; uno siempre está en pleno presente pero no es fácil encontrarle el principio, el nudo y el desenlace (de hecho, no lo tiene aún) pero me gusta poder experimentar y jugar con lo que uno vive en el presente y tratar de irse por ahí; es más un juego. Tengo pendiente hacer una historieta así.
¿Algún autor a quien soñaría colaborarle con la portada o el libro entero?
¡Qué difícil! No se me ocurre nadie; me gustaría más enfocarme en dedicarme a mis propias historias, por ejemplo, a un libro que tengo pausado desde hace rato. A veces entregarme a mi propio trabajo literario es difícil porque uno debe sobrevivir y trabajar en muchas cosas a la vez. Pero me gustaría terminarlo pronto.
¿Un abrebocas?
Es sobre fantasmas. Ya llevo como 50 páginas pero creo que va a ser más largo.
¿Cómo es el proceso de elaboración de sus ilustraciones?
Desde la pandemia empecé a usar la tableta, pero antes siempre usaba ilustración analógica con pintura, acuarelas, óleos o lapicero; en fin, con todos los materiales posibles. Pero con los tiempos y la precariedad de insumos a raíz de la pandemia, la tableta es una gran herramienta porque no hay que escanear y luego ir a Photoshop, limpiar, mandar el dibujo, etc. Uno lo hace de una y lo envía desde el mismo programa. Trato de no cerrarme a nada y por ello para mis trabajos personales sigo usando mis óleos y acuarelas porque me encantan pero para mis trabajos que son para otros, aprovecho la tecnología y uso medios digitales.
¿Cómo ha sido su experiencia de página completa para EL TIEMPO?
Es la primera vez en mi vida que tengo una página completa para mis historietas y, como todo lo que hago, voy aprendiendo mientras voy haciendo. Si bien aquí en Buenos Aires trabajo en un suplemento que se llama Página 12 y hago las portadas de un suplemento feminista, sé que para Lecturas debo hablar de libros; en algunas ocasiones me indican temas que debo tocar, sin embargo, también me dan mucha libertad. He aprovechado para usar mi personaje Cato que justo empezó a salir en las últimas publicaciones de Arcadia, cuando llegó la pandemia y se acabó la revista; ese personaje quedó ahí en el limbo y tenía ganas d explorarlo. Estoy aprovechando para, a través de él, hablar de libros que voy leyendo y que me parece interesante compartirlos, además es mi medio para tratar de ser coherente con el contexto en el que estamos y reírnos un rato. Algo un poco más light, ya que el mundo está muy duro.
Nació en Ecuador, se hizo en Colombia y vive en Argentina. Foto:Pablo Salgado
¿Cuánto tiempo le toma hacer su página para Lecturas?
Para la más reciente, del domingo 26 de enero, duré tres días encerrada trabajándola; más otros días investigando. Parece como algo de cuatro viñetas y con cuatro textos muy sencillos, pero a veces uno debe tener la historia en la cabeza ya que todo se trata de libros, o música entonces si bien me encanta, debo investigar mucho. De hecho, esta última fue sobre Carlos Vives, aprovechado la coyuntura de su presencia en Hay Festival. Yo me quedé con mi recuerdo de Carlos Vives en Escalona, con esa valorización que él hizo del vallenato clásico (gracias a él, se empezó a escuchar el vallenato por todo el país, pues lo puso en el mainstream, en los lugares donde no había sido escuchado aún), pero no sé más de Carlos Vives así que lo investigué con algo más de profundidad, escuché su discografía y destaqué frases de canciones que me gustaran para que Cato las escuche y sepamos qué es lo que él siente al hacerlo.
PILAR BOLÍVAR
Para EL TIEMPO
@lavidaentenis