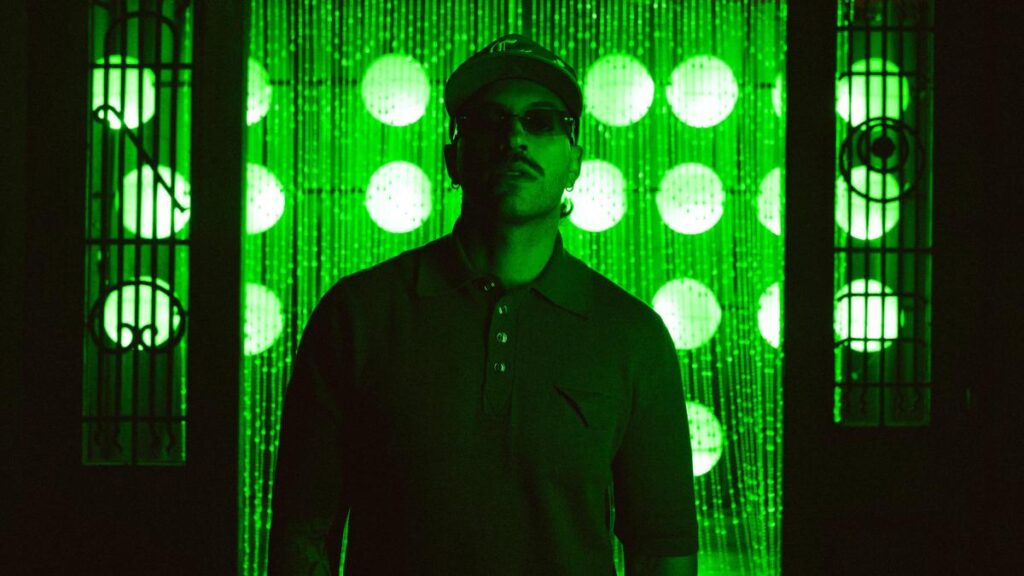Soy hijo de una generación que vio a un joven Mario Vargas Llosa aparecer de manera fulgurante en el mundo de las letras, y soy padre de otra que, en tiempos recientes y en ciertos sectores, prefería ignorarlo. En otras palabras, soy un peruano que vivió su cotidianidad preguntándose cuál sería la inflación de ese día y qué nueva opinión o novedad habría de Vargas Llosa.
Su omnipresencia por entonces era tal en mi país que, con Jorge Eduardo Benavides, un amigo escritor radicado en España, teníamos desde hace años una apuesta sin lucro: contar los minutos que pasarían hasta que el nombre del nobel surgiera en una conversación entre amigos. Quizá me corresponda, por lo tanto, intentar trazar un puente entre la grandeza de sus días más vitales y el desconcierto que provocaron sus opiniones en los últimos años.
Mario Vargas LLosa. Foto:iStock
Solo los artistas dotados pueden transformar un dolor intenso en algo parecido a la trascendencia, y Vargas Llosa, entre ellos, fue de los más aplicados. Es hartamente conocido que el paraíso acabó para él a los diez años, el día en que su madre le dijo en Piura que su padre no había muerto y que ahora caminaban para ir a conocerlo: ante él se irguió para siempre la figura de Ernesto Vargas como un símbolo del autoritarismo ante el cual no dejó de rebelarse en su trayectoria. Se rebeló cuando optó por ser escritor a pesar de la prohibición de su padre, se rebeló cuando en la Universidad de San Marcos integró la cédula comunista Cahuide para oponerse a la dictadura de Odría, se rebeló cuando se fugó para casarse con su tía para escándalo del conservadurismo limeño, se rebeló contra el sentido común de los intelectuales de su tiempo cuando rompió relaciones con la Revolución cubana a causa del caso Padilla, se rebeló cuando Alan García quiso estatizar la banca peruana en 1987 y protagonizó un mitin multitudinario que fue el germen de su candidatura a la presidencia un par de años después y, sobre todo, dotó de esa rebeldía a sus personajes, desde Santiago Zavala a Roger Casement, desde el Consejero a la Niña Mala, desde el Jaguar a los ajusticiadores de Trujillo en sus aventuras inolvidables.
Es frecuente citar en medios peruanos el núcleo de las razones que la Academia Sueca compartió al otorgar el único premio Nobel que haya recibido uno de nuestros compatriotas, “su cartografía de las estructuras de poder”, aunque quizá sea más exacto apuntar a las dinámicas del autoritarismo. Igual, es inútil tratar de resumir en una sola frase la ambición totalizadora de sus novelas y la técnica deslumbrante, fragmentadora del tiempo y del espacio, con que ejecutó sus obras mayores. Javier Cercas escribió alguna vez que no recordaba a ningún escritor que hubiera escrito cinco obras maestras como lo hizo Vargas Llosa. Siempre es problemático comparar trayectorias de esta forma, pues el arte no es un circuito con regla y cronómetros, pero entre el justificado entusiasmo de Cercas y el desinterés de algún probable detractor literario, siempre quedará el consenso de que Vargas Llosa fue el último gran escritor parido por la lengua española, y que con su partida se apaga el escenario desde el cual nos iluminaba el ejemplo del intelectual del siglo XX; un grande en todos los idiomas, tal como lo han dejado en claro las portadas respetuosas de todos los diarios del mundo al día siguiente de su fallecimiento sobre un acantilado limeño.
La huella francesa
A los seres humanos nos gusta agrupar por conjuntos y, en la historia de la literatura mundial, pocas asociaciones causaron tanto impacto como la del denominado boom de la literatura latinoamericana, aquel en que los reflectores se encendieron más sobre el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes y el peruano del que hoy me ha tocado escribir. Estos dos últimos fueron, justamente, polemistas y oradores privilegiados, los que más intervenciones televisivas le han dejado a la posteridad: ensayos orales que hoy deberían difundirse más entre las piruetas del TikTok. Recuerdo, sobre todo, la transmisión en vivo que hizo Televisa en 1990 de un debate en el que Vargas Llosa afirmó, en plena Ciudad de México, que el PRI constituía la dictadura perfecta; la incredulidad de sus acompañantes, el rostro incómodo de Octavio Paz y, quién sabe, si el dedo furioso de Emilio Azcárraga tentado de oprimir el botón del intercomunicador: unos cojones que serían más difíciles de comprender si no conociéramos la huella que la literatura francesa dejó en quien los portaba. Con respecto a esta influencia, siempre será más claro que yo mi compatriota Alonso Cueto, quien en un capítulo de su reciente ensayo sobre Vargas Llosa hace un análisis de correspondencia entre las obras y personalidades de Víctor Hugo, Zola, Sartre, Camus y Malraux, y la noción del escritor como agente de cambio político que el futuro nobel peruano iría relatándose para cimentar su personalidad. Hace poco le sugerí en plan risueño a Cueto que si Vargas Llosa solo hubiera leído literatura rusa tal vez nos habríamos privado de su aventura como candidato presidencial, pero, obviamente, se trata de un razonamiento caricaturesco: el corazón de ese joven, extraído de su afectuosa familia materna y enviado a un colegio militar donde el racismo y la segregación fermentaban bajo el despotismo, esperaba el momento para fortalecerse con la imagen heroica del intelectual que se opone a la discrecionalidad del poder y defiende causas justas.
Vargas y Gabo, todavía como amigos, jurados del Premio Biblioteca Breve de Novela, Barcelona 1970. Foto:EFE
Pero, al ser el mismo Vargas Llosa un rebelde, ¿no se convirtió acaso en un personaje digno de sus novelas? ¿En ese caballero andante que decide derribar molinos, aún a sabiendas de que va a fracasar en su acometida? La respuesta se vuelve fácil si, nuevamente, recordamos su candidatura a la presidencia en un país tan complejo y volátil como el Perú, su admirable aunque ingenua sinceridad en sus discursos de campaña, y la aceptación de su derrota ante un japonés desconocido que también podría haber sido el producto de un fabulador delirante. Y la respuesta se torna festiva para los lectores de chismografía, más que de sus novelas, si recordamos las resmas de papel couché que provocó su romance con la señora Preysler cuando el escritor se aproximaba a su octava década.
Hablamos, entonces, de un rebelde que saboteó incluso su rebeldía. Pero, sobre todo, del extraordinario caso de un hombre muy lúcido y caballeroso que solía lanzarse sin reflexionar demasiado por el tobogán de sus pasiones, tal como lo atestigua la fotografía de García Márquez con el ojo morado, sello de constancia de la clausura del boom.
Era un liberal verdadero que no trozaba la libertad en parcelas negociables, algo que es fundamental subrayar en esta época de brújulas desalineadas.
GUSTAVO RODRÍGUEZEscritor peruano
Su gran estandarte
La libertad, qué duda cabe, fue un ideal que Vargas Llosa defendió con la energía nacida del magma de sus pasiones: la pulsión que deberíamos alentar cuando un padre, un jefe, un político o un gobernante se entromete de mala manera en nuestras decisiones personales. Fuera del territorio sutil que exigen la narrativa y la dramaturgia, Vargas Llosa encarnó con tajante vehemencia al liberal definitivo, y ello ha quedado registrado en sus ensayos de prosa cristalina, en sus opiniones ante cámaras y, cómo no, en sus artículos que condenaban toda clase de arbitrariedades, desde los excesos de Israel contra el pueblo palestino hasta la censura que a veces acaecía sobre algunos colegas escritores. En suma, un liberal verdadero que no trozaba la libertad en parcelas negociables, algo que es fundamental subrayar en esta época de brújulas desalineadas en la que un conservador se atreve a proclamarse liberal porque exige libertad para hacer negocios sin intromisión del Estado, mientras les niega a otros la libertad de casarse con una pareja del mismo sexo, la libertad de ser una mujer con aspiraciones que le sean más importantes que la maternidad, o la libertad de optar por una muerte digna cuando la vida ya no puede ofrecernos un solo placer.
Quizá porque pertenezco a una generación que, además de haber leído a Vargas Llosa en el pico de su grandeza creadora, respetaba su coherencia política, estuve entre los más sorprendidos al ir acopiando ciertas declaraciones suyas que agrietaron su reputación, pero que, estoy seguro, cederán ante el peso de su legado. Es claro que Vargas Llosa no terminó de comprender, y me identifico con ello, la tempestad de cambios que trajo esa invención de la imprenta con esteroides que significó el arribo de internet, ni la superficialidad que empezamos a contraer con la supremacía de las imágenes, ni las maneras sibilinas con que los algoritmos nos han ido agrupando en rebaños enceguecidos y rabiosos. Es difícil que un hombre que creció entre bibliotecas entienda a personas que han crecido entre pantallas. Sin embargo, lo descorazonador para muchos fue leerle o escucharle en los últimos años opiniones que robustecían el declive de la democracia liberal que tanto había defendido, sobre todo al darles su apoyo a personajes ultraderechistas y negacionistas de la violencia del Estado en Chile, Argentina, Brasil y España; y mucho más en mi país, cuando en 2021 le extendió sin condiciones su adhesión a Keiko Fujimori, la política que más erosionó la democracia peruana desde su poder parlamentario, o cuando aceptó ser condecorado en 2023 por Dina Boluarte, una presidenta sobre la que pesan demasiadas muertes y que ha facilitado la agonía de nuestra democracia.
Es probable que quienes más critiquen hoy a Vargas Llosa debido al último tramo de su vida se hayan dejado ganar por la frustración infinita de padecer una sociedad tan injusta, más que por la realidad de aceptar el inevitable deterioro de un ser fulgurante. La vejez inexorable, una incurable enfermedad que lo minó intelectualmente, y un aislamiento lejos de su familia entre personas interesadas en su propia agenda, quizá expliquen en conjunto ese último viraje tan poco vargasllosiano.
Consuela, por eso mismo, que don Mario haya regresado a pasar sus últimos días en familia, junto a quien fue el amor de su vida, sus tres hijos y sus seis nietos, frente a ese mar limeño que se ondula frío a pesar de estar en el trópico, un mar contradictorio como todo ser humano.
Vargas Llosa, tal como su literatura, contenía océanos. Y es hermoso pensar que las manos más queridas lo acariciaron mientras el sol se ocultaba en su horizonte.
GUSTAVO RODRÍGUEZ*
Para EL TIEMPO
Lima
* Escritor peruano (Lima, 1968) galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2023 por su obra ‘Cien cuyes’. Su próxima novela, ‘Mamita’, se publicará en agosto en Colombia.